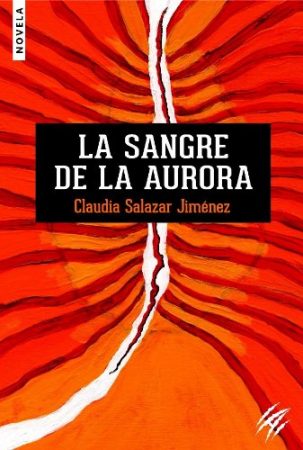Claudia Salazar Jiménez, La sangre de la aurora. Lima: Animal de invierno, 2013.
El conflicto interno armado que estremeció al Perú entre 1980 y 2000 es, indudablemente, uno de los temas recurrentes de la ficción escrita en el país andino a lo largo de las últimas décadas. Desde mediados de los ochenta es dable hallar algunos cuentos (a los que bien podría denominarse pioneros) sobre la violencia política: “Escarmiento” de Dante Castro, “Al filo del rayo” de Enrique Rosas, “Castrando al buey” de Zein Zorrilla, “Al final de la consigna” de Jorge Valenzuela, “Vísperas” de Luis Nieto Degregori, “Hacia el Janaq Pacha” de Óscar Colchado, “Tikanka” de Julián Pérez y el memorable “Los días y las horas” de Pilar Dughi, entre otros.
En los años noventa —marcados tanto por la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Alberto Fujimori como por la captura de Abimael Guzmán, el líder e ideólogo de Sendero Luminoso— la narrativa abrevó, con brío renovado, de los hechos que cobraron la vida de casi setenta mil personas. Algunas de esas obras obtuvieron, incluso, premios en certámenes literarios de distinta magnitud. Con “Mateo Yucra” Juan Pablo Heredia ganó, en 1992, el Segundo Concurso Nacional de Cuento, organizado por la municipalidad de Paucarpata, Arequipa; Lituma en los andes de Mario Vargas Llosa fue galardonada, en España, con el Premio Planeta de Novela en 1993; la espléndida Rosa Cuchillo de Colchado se llevó el Premio Nacional de Novela Federico Villarreal en 1996.1
En adelante, la producción literaria sobre la época del terrorismo se incrementó considerablemente: en 2008 el crítico Mark Cox enlistó más de trescientos cuentos, sesenta novelas y una docena de películas.2 Este corpus narrativo —de volumen y relevancia cada vez mayores— se halla en constante debate crítico, ya sea por la valoración política que hace sobre los implicados (se trate de civiles o integrantes de uno u otro bando: Sendero Luminoso o el Estado), ya por la fidelidad o libertad con que recrea los acontecimientos, ya por los escenarios en los que ambienta la ficción (la serranía o la capital) o por la perspectiva sociocultural (ligada a la cosmovisión andina o a la occidental) desde la cual construye sentido. La circulación internacional de La hora azul de Alonso Cueto (Premio Herralde de Novela en 2005) y Abril rojo de Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara de Novela en 2006) recrudeció las discusiones en torno a este tópico al mismo tiempo que despertó, allende las fronteras, el interés por la historia peruana reciente.3
Antes que hacer aquí un balance sobre este caudal narrativo, considero oportuno referirme a La sangre de la aurora, la novela de Claudia Salazar Jiménez que fue elegida entre otras tantas —Nombres y animales de Rita Indiana, Los estratos de Juan Cárdenas y La transmigración de los cuerpos de Yuri Herrera— como vencedora en el IV Premio «Las Américas». ¿Cómo es que esta obra re/presenta (es decir, imagina y trae al presente) los acontecimientos tan violentos y traumáticos de la guerra interna?